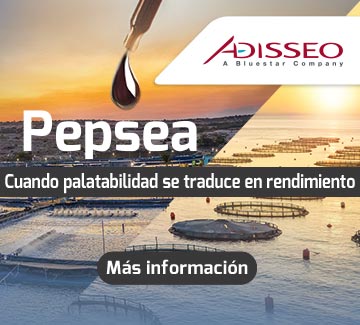En el centro del debate sobre la sostenibilidad de la acuicultura se encuentra una pregunta aparentemente simple: ¿produce más proteína comestible de la que consume del mar? Medido con el índice de proteína neta o la ratio Fish-in Fish-out, el sector ha logrado avances notables.
El salmón, que en los años noventa requería más de tres kilos de pescado salvaje para producir un kilo de filete cultivado, hoy se alimenta en gran parte con proteínas vegetales, aceites de algas y leguminosas. La ratio ha caído por debajo de 1:1, convirtiéndolo en un contribuyente neto de proteína.
La tilapia, base proteica en países como China, Egipto o Brasil, muestra aún más eficiencia: sus dietas son mayoritariamente vegetales, aunque la dependencia de la soja la vincula indirectamente a la deforestación.
El langostino ha recorrido un camino similar, incorporando subproductos avícolas, proteínas vegetales y, pronto, insectos.
No todos los ejemplos son tan positivos: el engorde de atún sigue basándose casi exclusivamente en sardinas y caballas, con ratios que superan 15:1.
Y la anchoveta peruana recuerda que incluso las pesquerías mejor gestionadas pueden ser volátiles, como demostró el cierre de la temporada 2023 por El Niño.
Este enfoque —la producción neta de proteína— permite juzgar con más claridad si la acuicultura está contribuyendo a la seguridad alimentaria global o simplemente desplazando la presión a otro lugar. Reconoce que los ingredientes marinos pueden usarse de forma responsable y en proporciones modestas, siempre que procedan de fuentes bien gestionadas.
En este contexto surge el F3 Fish Farm Challenge, que busca acelerar la transición hacia piensos “fish-free”. El reto ha logrado visibilidad y ha empujado innovación, pero al convertir la ausencia de ingredientes marinos en el criterio central, corre el riesgo de simplificar un debate complejo. “Libre de pescado” no siempre equivale a sostenible: la soja puede asociarse a la deforestación y las proteínas microbianas aún requieren mucha energía.
La próxima semana, durante la Aquaculture Europe 2025 en Valencia, escucharemos a muchos académicos hablar sobre la fabricación de piensos del futuro “libres de harina y aceite de pescado”. Sin embargo, el verdadero foco debería estar en promover sistemas que sean productores netos de proteína de pescado.
Si F3 significa Future Fish Feed, el futuro no debería consistir en borrar al pescado de las fórmulas, sino en diseñar dietas más inteligentes y equilibradas: combinar harina de pescado certificada, recortes de procesado, insectos, algas y proteínas vegetales responsables. El verdadero desafío está en alimentar a más personas con menos recursos, reduciendo al mismo tiempo el coste ambiental.
Así, el F3 Challenge tendría más impacto si premiara la eficiencia y la diversidad en lugar de la pureza absoluta. Solo así el “future feed” será realmente un motor de resiliencia para la acuicultura y para la seguridad alimentaria global.