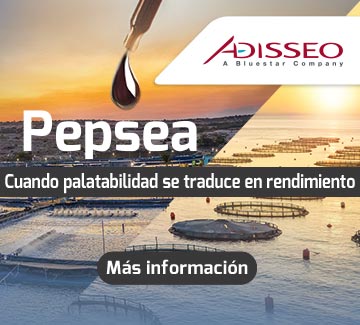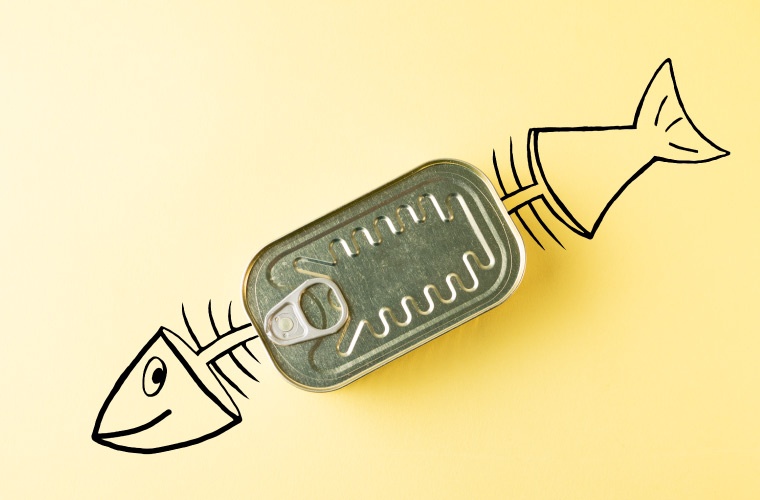
La introducción de principios de economía circular para el desarrollo de la acuicultura en la Unión Europea tiene por objetivo reducir al máximo el impacto de la actividad en el ambiente sin que ello repercuta de manera negativa en los aspectos económicos y sociales del negocio.
Un proceso de ecointensificación cuyo camino está lleno de oportunidades para nuevos modelos de empresas con diseños creativos que aprovechen mejor los subproductos generados por otras industrias con aplicación en el sector acuícola; o propios de la actividad, reduciendo los residuos biológicos generados por las corrientes secundarias.
Se trata de una travesía apasionante desde la linealidad actual de la economía en general, y la acuícola en particular, hacia la circularidad. Un camino que no está exento de limitaciones tecnológicas, sociales y del marco regulatorio con el que se ha dotado la Unión Europea.
Investigadores de Anfaco-Cecopesca, en cooperación con colegas de la Universidad de Stirling, han publicado recientemente un interesante artículo de investigación y análisis en la revista Journal of Industrial Ecology, en el que repasan las oportunidades de adoptar los principios de economía circular en el sector acuícola y las limitaciones del marco regulatorio europeo, las inconsistencias, y la necesidad de mejorar la metodología de medición del ciclo de vida del producto acuícola.
Como señalan, la evaluación de la sostenibilidad ambiental de la acuicultura y otros sistemas de producción de alimentos es compleja debido a las diferentes herramientas y enfoques disponibles. El actual marco regulatorio de la Unión Europea está restringiendo las opciones que facilitan implementar algunas soluciones circulares, como sería el caso de los Sistemas Multitróficos Integrados, o los acuapónicos.
El documento no solo propone oportunidades relacionadas con nuevos sistemas de producción multitróficos entre organismos acuáticos de diferentes niveles tróficos, también examina las controversias relacionadas con la evaluación de los impactos ambientales de los procesos de acuicultura y las diferentes soluciones circulares disponibles, con un enfoque en las mejores opciones para valorizar los efluentes de la actividad, y como se deben resolver las actuales cargas y brechas regulatorias.
Como indican, aunque existe gran preocupación por el uso de ingredientes de origen marino como la harina y el aceite de pescado en la alimentación de acuicultura, las soluciones de reemplazo que se propongan deben ser “más sostenibles” que éstas. En algunos casos, ponen por ejemplo, muchas de las alternativas, si bien sirven para sustituir los ingredientes marinos extractivos en pro de una mayor sostenibilidad, no aportan el mismo valor nutricional, ocasionan eutrofización en el medio por ser menos digeribles por los peces, o proceden de fuentes con un consumo intensivo del agua y la tierra de labor. En ocasiones, otras soluciones propuestas, requieren de una mayor demanda energética y consumo de agua. Tanto en un caso como en otro, son alternativas que contradicen el principio básico de la economía circular que busca encontrar soluciones asequibles con un mínimo impacto ambiental. Por eso, en el estudio se dedica un capítulo completo a examinar los subproductos de pescado bajo la perspectiva del ciclo de vida, poniendo en evidencia la falta de consenso del ámbito académico sobre la idoneidad de tenerlos en cuenta.
Esto ocurre, como indican, por la falta de una metodología clara al respecto. Es aquí donde los investigadores proponen utilizar como "unidad funcional" la asignación económica de los subproductos frente a la biomasa, ya que, de esta manera, fomentaría un reciclaje de los subproductos manteniendo la calidad para obtener productos de valor añadido.
Otro de los apartados del estudio se detiene en el análisis de las reglas de categorización de la huella ambiental y la necesidad de una armonización de los enfoques que permitan medirla. De esta manera se evitaría la inconsistencia entre distintas huellas de productos similares como, por ejemplo, el bagazo de cerveza que cuenta con una asignación económica, o el del vino, que se mide por volúmenes de biomasa.
Los efluentes y los lodos son otro de los puntos de interés. Por una parte, las aplicaciones que mejor se adaptan a la economía circular en acuicultura son aquellas en las que interactúan organismos de distintos niveles tróficos, como sucede en los IMTA o los cultivos acuapónicos. Sin embargo, explican, son soluciones que hasta ahora han tenido baja cabida en Europa si se comparan con algunos países de Asia, donde las estrategias de biomitigación ya usan este tipo de modelos. Esto sucede por la falta de mayor madurez de la tecnología. Son necesarios, indican, modelos demostrativos a gran escala que puedan implementarse comercialmente, demostrando la viabilidad económica.
Con respecto a los lodos ocurre algo similar, aunque en este caso, la falta de propuestas pasa por un cambio en la legislación europea. Los lodos, señalan, tienen un gran potencial para ser usados como fertilizantes agrícolas por su alta concentración en fósforo.
Finalmente repasan las inconsistencias de la legislación europea a la hora de promover iniciativas de economía circular en el sector de la acuicultura. La falta de medidas que permitan regular o incentivar el uso de efluentes en esquemas productivos pueden representar una carga en el futuro de los desarrollos de los procesos circulares. A excepción de la regulación de la valorización de los subproductos animales, el resto de alternativas no están recogidas en reglamentos específicos.
Referencia:
Leticia Regueiro, Richard Newton, Mohamed Soula, Diego Méndez, Björn Kok, David C. Little, Roberto Pastres, Johan Johansen, Martiña Ferreira. Opportunities and limitations for the introduction of circular economy principles in EU aquaculture based on the regulatory framework. Journal of Industrial Ecology. https://doi.org/10.1111/jiec.13188