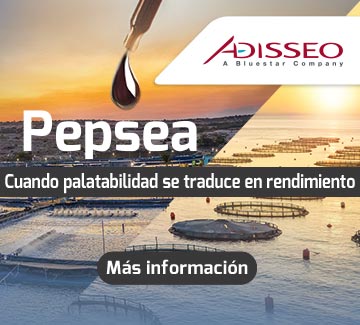El uso de modelo intestinales in vitro está ganando terreno como alternativa ética, eficiente y cada vez más precisa frente a los ensayos in vivo tradicionales, especialmente en sectores como la nutrición animal y la investigación biomédica.
Aunque no son capaces de replicar por completo la complejidad de un organismo vivo, ya que carecen de ciertas estructuras fisiológicas, estos sistemas son especialmente útiles en acuicultura para evaluar ingredientes alternativos de los piensos porque permiten reducir el uso de animales vivos en las fases preliminares del desarrollo de las dietas de los peces e identificar mecanismos de daño y recuperación, por ejemplo, frente a factores antinutricionales.
Como han demostrado en un reciente estudio investigadores del Departamento de Ciencias Agrícolas y Ambientales de la Universidad de Milán, en Italia, en colaboración con colegas de Noruega, Israel y de la empresa Skretting, estas plataformas in vitro son capaces de evaluar diferentes dietas utilizando líneas celulares intestinales en trucha arcoíris.
Los resultados del estudio han sido publicados en Frontiers in Marine Science bajo el título Use of a rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) intestinal in vitro platform to evaluate different diets.
El objetivo del trabajo fue validar una plataforma in vitro que simula el epitelio intestinal de la trucha, como herramienta para clasificar de forma rápida y económica dietas de distinta composición. Se compararon tres formulaciones: una dieta rica en harina de pescado (FM), otra con alto contenido de harina de soja (SBM) —conocida por sus efectos inflamatorios intestinales— y una tercera con alto contenido de harina de plumas (FTHM), un subproducto avícola con baja digestibilidad.
La metodología incluyó un proceso de digestión in vitro de los piensos utilizando enzimas de trucha para obtener la fracción bioaccesible (BAF), que posteriormente se aplicó durante 21 días a cultivos de células intestinales derivadas de la porción proximal (RTpiMI) y distal (RTdiMI) del intestino del pez.
Los investigadores evaluaron la integridad de la barrera epitelial mediante resistencia eléctrica transepitelial (TEER), morfología celular y actividad de la enzima alanina aminopeptidasa (AAP). El principal hallazgo fue que la dieta con alto contenido de soja “alteró la barrera epitelial formada por las células del intestino proximal, pero no afectó a las del intestino distal”. Sin embargo, añaden, este efecto “fue reversible, ya que la integridad de la barrera se recuperó por completo una vez se retiró la dieta basada en soja”.
Por su parte, la dieta con harina de pescado provocó una proliferación celular en ambas líneas celulares, un efecto interpretado como una posible respuesta inflamatoria leve. La dieta de referencia, con alto contenido en harina de pescado, mostró ser la menos disruptiva, lo cual es coherente con su uso generalizado y alta digestibilidad.
Otro resultado relevante fue la aparición de vacuolas PAS-positivas —indicadoras de producción de mucinas— en las células expuestas a las dietas, particularmente en las células del intestino proximal. Este fenómeno se interpretó como una respuesta de protección ante el estrés inducido por la exposición a ciertos ingredientes.
En conjunto, el modelo in vitro mostró capacidad para diferenciar las respuestas funcionales según la dieta, especialmente en células del intestino proximal. Además, los autores destacan que esta plataforma “tambíen podría utilizarse para identificar moléculas específicas que ayuden a mitigar los efectos de los factores antinutricionales presents en materias primas como la harina de soja”.
Este tipo de modelos puede reducir la necesidad de ensayos in vivo, contribuyendo a una investigación más ética y eficiente en el desarrollo de piensos acuícolas sostenibles. El estudio forma parte del proyecto financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea (acuerdo nº 828835) y ha contado con la participación de Skretting Aquaculture Innovation como entidad colaboradora.