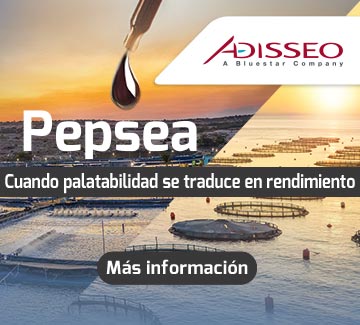Rehabilitar marismas desecadas para desarrollar nuevos sistemas de producción de alimentos basados en el cultivo de microalgas. Esta ha sido la innovadora propuesta de José Pedro Cañavate, investigador del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (IFAPA), ante un selecto grupo de científicos participantes en la Conferencia Internacional sobre Tierras Áridas, Desiertos y Desertificación, Aprendiendo de las Tierras Áridas hacia la Restauración de Ecosistemas, celebrada en la Universidad Ben Gurion del Neveg, en Israel.
José Pedro Cañavate participó en la sesión “Soluciones basadas en algas para los desafíos de la crisis alimentaria” con la ponencia “Perspectivas de las microalgas para satisfacer una creciente demanda de alimentos”.
Durante su presentación, el investigador propuso la rehabilitación de ecosistemas degradados de marisma y, a través de su gestión, estimular una producción de microalgas capaz de soportar la obtención de organismos marinos de bajo nivel trófico y alto valor nutricional.
Esto permitirá, como señaló, contar con nuevas opciones de alimentos frente a las previsiones de la FAO que estiman que será necesario producir entre un 35% y un 56% más en 2050. La propuesta se ajusta también a condicionantes sobre neutralidad en la emisión de gases de efecto invernadero, así como no aumentar la presión actual sobre el uso de agua dulce, sobre la superficie de tierra dedicada a producción de alimento ni sobre el grado de explotación de los recursos pesqueros.
Como explica para misPeces, existe una vasta superficie de marisma mareal desecada y transformada en el planeta, cuya extensión se puede deducir al comparar estimas sobre 380 000 kilómetros cuadrados efectuadas hace menos de un siglo con los 90 800 kilómetros cuadrados de marisma conservada inventariados en 2019.
Consideraciones sobre las posibilidades de las microalgas para aumentar la producción de alimento
 Marismas del Guadalquivir en vista satélite | Google Earth
Marismas del Guadalquivir en vista satélite | Google Earth
En la primera parte de la ponencia presentó una recopilación de resultados recientes que muestran la viabilidad técnica de incluir entre un 5%-15% de biomasa de microalgas procedentes de cultivos monoespecíficos en piensos compuestos para especies acuícolas. Sin embargo, este tipo de monocultivo fototrófico presenta todavía unos altos costes de producción que limitan en gran medida “un uso lo suficientemente extenso para poder considerar las microalgas como un producto básico de consumo masivo en la alimentación global”.
Mientras se desarrolla el aspecto tecno-económico para la obtención de alimento a costes competitivos existen alternativas. Por ejemplo, la posibilidad de optar por otras estrategias productivas sujetas a menos elementos de control, y así, reducir costes básicos energéticos y de producción. Se asume, evidentemente, señala Cañavate, “un menor rendimiento productivo y se requiere a la vez de una mayor superficie de uso”. Es aquí donde se tiene en cuenta la rehabilitación de aquellas zonas de marisma donde su nivel de degradación sea reversible y se encuentren en entornos cuyas comunidades naturales y carga de nutrientes faciliten la actividad. Esto último es algo frecuente en muchas zonas estuarinas del planeta donde se concentra una importante densidad de población y actividad agrícola.
La producción de microalgas en marismas rehabilitadas como soporte trófico de recursos alimentarios es una opción basada en la naturaleza que podría permitir alcanzar niveles más rentables de producción, integrando también en el balance económico el valor de los importantes servicios ecosistémicos derivados de la actividad. Por otro lado, aprender sobre este tipo de práctica acuícola permitirá asimismo “disponer de estrategias alternativas para hacer frente a la producción de alimento en zonas amenazadas por el aumento del nivel del mar en las que haya que plantear un cambio de modelo de explotación”.
valores en torno a 1 tonelada de especies forrajeras por hectárea y año “parecen asumibles”
Una propuesta atrevida y compleja pero viable
 Para describir y estimar la capacidad productiva del sistema, durante la presentación, el investigador español utilizó resultados de producción publicados para la Bahía de San Francisco, así como estudios propios y su experiencia acumulada en las Marismas del Guadalquivir. En principio, valores en torno a 1 tonelada de especies forrajeras por hectárea y año “parecen asumibles”, aunque es conveniente realizar más estudios para optimizar la gestión hidrológica y carga de nutrientes. No obstante, con estos parámetros, se puede estimar que con la rehabilitación del 18% de la superficie de marisma actualmente desecada en el mundo - unos 289 000 kilómetros cuadrados - y su puesta en producción bajo un manejo sencillo de renovación de agua, y un régimen de recuperación de nutrientes en ecosistemas eutróficos, podría obtenerse una producción de especies forrajeras “prácticamente equivalente a la harina de pescado que se produce en el mundo”.
Para describir y estimar la capacidad productiva del sistema, durante la presentación, el investigador español utilizó resultados de producción publicados para la Bahía de San Francisco, así como estudios propios y su experiencia acumulada en las Marismas del Guadalquivir. En principio, valores en torno a 1 tonelada de especies forrajeras por hectárea y año “parecen asumibles”, aunque es conveniente realizar más estudios para optimizar la gestión hidrológica y carga de nutrientes. No obstante, con estos parámetros, se puede estimar que con la rehabilitación del 18% de la superficie de marisma actualmente desecada en el mundo - unos 289 000 kilómetros cuadrados - y su puesta en producción bajo un manejo sencillo de renovación de agua, y un régimen de recuperación de nutrientes en ecosistemas eutróficos, podría obtenerse una producción de especies forrajeras “prácticamente equivalente a la harina de pescado que se produce en el mundo”.
A simple vista, reconoce, puede resultar una propuesta “atrevida”, sin embargo, añade, “es técnicamente posible”. No solo permitirá la rehabilitación de espacios naturales, también se perfila como una solución para producir alimentos basados en manejo ecosistémico de biomasa marina altamente nutritiva. Uno de los condicionantes que el investigador ve con más preocupación para el desarrollo de estas prácticas “es el relacionado con aspectos administrativos y de competencia por el uso y gestión del territorio”.
La obtención de alimento marino basada en la producción de microalgas en marismas rehabilitadas es altamente productiva y “no impacta sobre el recurso pesquero, incluso lo beneficia, ni sobre la superficie agrícola explotada”. Tampoco depende del uso de agua dulce, y contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, así como la contaminación de las aguas.
La ponencia concluyó con una recomendación sobre la importante aplicabilidad que estudios en el ámbito marino pueden tener para utilizar desiertos y terrenos desecados para obtener alimento basado en la producción de microalgas.